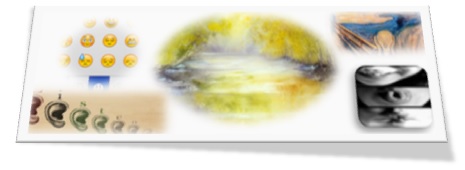En un encuentro entre colegas que no nos veíamos desde hace algún tiempo, nuestros primeros mensajes de recíproca acogida han sido amplias sonrisas, brazos extendidos y exclamaciones de alegría acompañando a los gestos, dándoles fuerza y autenticidad. Inmediatamente vuelan las primeras palabras como si tuvieran alas, hasta incrustarse en las respectivas mejillas… Recordando anécdotas pasadas, aunque no muy lejanas, nuestros cuerpos y nuestras mentes han puesto en marcha todos los mecanismos disponibles para mostrar u ocultar nuestras emociones, positivas o no tanto. Las palabras brotan a toda prisa sin pensarlas demasiado; algunas nos hacen una mala jugada expresando sentimientos contradictorios, sin que podamos controlar la mueca espontánea de nuestra boca o la lágrima inoportuna en nuestros ojos. Los elogios van y vienen, las imágenes surgen en nuestra memoria, algo distorsionadas por la construcción subjetiva de los recuerdos, evocadores de momentos intensamente felices… Sin duda, todas nuestras emociones están descritas en la lista de Paul Ekman. Rememoramos aquellas reuniones informales en las que incesantemente nos reprochábamos unos a otros lo dicho, amparados en la irrevocabilidad de las palabras emitidas, otorgándoles un valor literal o enfatizando ciertos matices inexistentes, a fin de sojuzgar al compañero emisor (“la función primaria de la comunicación […] es facilitar el sometimiento”. C.Levì Strauss), quien, en su defensa, proponía significados alternativos incongruentes o supuestas intenciones indemostrables. Es el juego dialéctico lo que importa cuando se trata de enmascarar con palabras los verdaderos sentimientos que las provocan…
Nos callamos repentinamente; surgió por un instante la comunicación no verbal, pero no cesó el intercambio de miradas. El silencio puede llegar a ser tan elocuente que no deja lugar a dudas sobre su significado, y tan valioso que se cotiza como el oro, o tan opresivo, o tan denso, que se puede palpar. También forma parte del Lenguaje Emocional. Desde nuestra experiencia psicoterapéutica, el silencio es un retorno a uno mismo; podría decirse que practicarlo nos permite dedicar tiempo al simple hecho de existir. Hay multitud de seres humanos que se emocionan, sienten y optan por el silencio como el medio más excelente de comunicación, confiando en el poder de la mente, en la transmisión telepática de pensamiento, en la capacidad de leer el pensamiento de los demás; en las conexiones mágicas de las almas gemelas. Podríamos recordar que el compositor John Cage llegó a crear su “pieza silenciosa” sin una sola nota, provocando una cascada de opiniones notablemente sonoras. Por otra parte está la ingente cantidad de mensajes subliminales que invaden los espacios publicitarios; los emoticonos, esos símbolos de significado universal que permiten a los hablantes de cualquier lengua comunicar rápidamente sus emociones más complejas de manera inequívoca. Son, en cierto modo, sustitutos de gestos del lenguaje corporal. Quizá en un futuro no muy lejano llenemos nuestra correspondencia con estos símbolos para evitar palabras desacertadas, por temor a que sean malinterpretadas o simplemente por desconocer los matices que las hacen bellas, audaces, tiernas, atractivas, plenas o vacías. Sin embargo, para exhibir nuestro mundo interior no podemos prescindir de la comunicación verbal. “La palabra es el hombre mismo. Sin ellas, es inasible. El hombre es un ser de palabras” decía el poeta Octavio Paz. Los psicólogos estamos implicados en un apasionante y complejo proceso de comunicación constante con nuestros pacientes, en el que intervienen todos nuestros recursos de comunicación, verbal y no verbal, para conectar y llegar al mayor conocimiento posible. Dejemos, pues, que nuestra mente haga su trabajo elaborando los argumentos racionales más atinados en el espacio interior del silencio, y nuestra boca hable de esa abundancia con la estrategia más convincente de nuestro lenguaje emocional.
Lenguaje Emocional